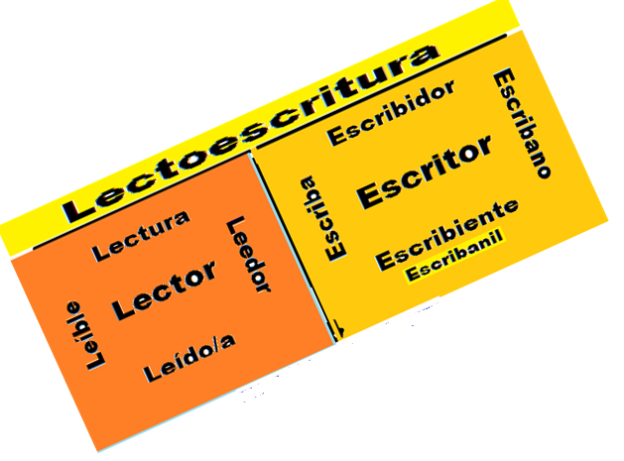-¿Abuelita, tu también escribes?
-No, hijo mío, yo no escribo. Lamentablemente no sé nada de eso, fui poco estudiada. Pero leo al mundo.
-¿Al mundo? Sí, acá en el pueblo no hay librerías mijo ni bibliotecas. El único libro que siempre he tenido a la mano es la naturaleza, con eso basta. Leo a la gente que pasa, a los viajeros perdidos, a los animales que se bañan en el río, a los pájaros que cantan por la mañana (¿a quién le cantan?
Quién sabe, quizás se entienden entre ellos mismos), pobres de nosotros, sabiendo tanto de nuestro mundo, sin entender el de ellos.
Leo a los árboles, a las nubes, a las flores, a la tierra, al viento que barre o limpia lo que tiran otros, leo las horas que pasan, leo lo que tejo o destejo, me leo a mí misma, eso leo.
-Vaya, me gusta mucho lo que lees, abuelita.
-Tu también me lees, brivón, te metes sin permiso, es difícil no quererte. ¿Quieres otro café?
-¡Café! ¡Sí! El que tu haces es el más rico del mundo.
-No te creo, brivón, eres buen chantajista.
-No, no, es la verdad. Me gusta mucho el tuyo, es el único que me gusta, el que hacen tus manos.
-Te voy a creer, pues. ¿Sabes cuál es el secreto para que sepa también?
-No, no tengo idea.
-El secreto es el amor que te tengo.
-¿Un café sin amor no sabe igual?
-No, sabe diferente. Lo sabrás, mijo, esas cosas se sienten, la comida también habla, los regalos también hablan, las paredes escuchan.
-Vaya, nunca lo había visto de ese modo.
«Palabras de la abuela».